 Wallace se divierte
Wallace se divierte
Javier García Rodríguez
Revista Turia, Número 84, Noviembre / Febrero 2008
Ninguna lectura me ha exigido más esfuerzo interpretativo que este Hablemos de langostas de David Foster Wallace. Hagan la prueba de tratar de explicarle a su hija de cuatro años quién es el niño que aparece, disfrazado de langosta de plexiglás rojo, en su cubierta; intenten responder a la pregunta de quién ha escrito el libro (“Un señor que no conocemos”, respondí yo, y creo que era cierto); imaginen razones para convencerla de que no se puede pintar en él (o de que sí se puede, quién sabe); pongan en marcha toda su capacidad para contestar a la inocente consulta de qué dice ese libro; responda que es sobre literatura. Después, no se relaje: ella ha preguntado “Qué es literatura”. Llévela al parque.
Literatura es lo que hace Wallace aunque en ocasiones sea agotadora o irritante la superabundancia de desarrollos y de informaciones (la mirada constantemente oblicua, la digresión ingenua, el detalle insignificante hecho nudo). Literatura, aunque la mirada pretendidamente irónica devenga condescendiente. Literatura, porque la digresión ingenua es un hilo más de la maraña narrativa wallaceana. Literatura, porque el detalle no es adorno, sino tesela. Hay una faceta deslenguada y un poco punk en el ensayista David Foster Wallace: es la que le permite escribir crónicas, reportajes, reseñas y sesudos textos académicos transmutado en una mezcla imposible de Chomsky, Bart Simpson y un redactor terrorista del Reader’s Digest. Dadme un asunto y moveré el mundo, parece exclamar el posgrunge narrador y profesor universitario (entre repelente empollón y plasta sabelotodo), que, por lo que parece, ha decidido no renunciar a convertirse en un Pepito Grillo del Medio Oeste pasado por la túrmix de lo trasmoderno/posmoderno y del afterpop pangeico en las playas californianas. Las informaciones y los argumentos van desarrollándose en Hablemos de langostas en el falso objetivismo de la erudición académica (como en “La autoridad y el uso del inglés americano”, donde Wallace despliega toda una batería de tesis, antítesis, análisis, datos, verborrea y jerga universitaria, pero incardinándolo en una narración secundaria –subterránea- de carácter autobiográfico); y también en el reportaje/crónica en el que Wallace es un maestro, como había demostrado en Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer: si allí destacaban las andanadas contra Ronald McDonald, los cruceros de lujo y la feria estatal de Illinois, aquí sobresalen el seguimiento de la ceremonia de entrega de los “porno-oscar” (lo que le permite la reflexión acerca de este altermundo y su extravagante y particular concepto del glamour), el recuperado “Arriba, Simba”, un texto que había sido publicado sólo en versión electrónica y que ofrece la personal visión de DFW sobre la fallida campaña electoral del senador John McCain y la inevitable mirada satírica, de humor arrojadizo, sobre una celebración multitudinaria y, a su juicio, inexplicable: la fiesta de la langosta en el estado norteamericano de Maine. El porno, la política, las celebraciones; si yo quisiera simplificar, diría que son el cuerpo y el alma de los Estados Unidos: algo perfecto para USA(r) y tirar.
Junto a estos textos mayores –en extensión y en profundidad-, Wallace incluye, siguiendo el esquema que tan buenos resultados le diera en Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, otros ensayos más breves sobre aspectos menos populares (en Wallace siempre están a la gresca la cultura pop y la “high” cultura, en un intento de conciliación aún inalcanzable), como una penetrante reseña de la novela de Updike “Hacia el final del tiempo” (que le sirve para crear una rutilante y demoledora categoría de los Grandes Narcisistas Americanos: Mailer, Roth, ensimismados y yoístas), otro ensayo sobre la poco previsible posibilidad de que Kafka fuera un humorista, y el demoledor “La vista desde la casa de la señora Thompson”, una carga de profundidad sobre la generación social del miedo –el “Horror”, lo llama Wallace- con el trasfondo de los atentados terroristas.
En realidad, poco importa de qué esté hablando David Foster Wallace: para él, toda manifestación cultural-popular exige una comprensión más allá de su propia evidencia. Y después, claro el lenguaje –el estilo, si se quiere-. Ahí es donde Wallace termina por imponerse a todos: la sintaxis de ida y vuelta, la adjetivación imprevisible, la anotación sorpresiva, los juegos de la inteligencia. Un ejemplo y termino: “...invoca el anonimato capaz de matar el alma de las cadenas de hoteles y la terrible naturaleza idéntica y transitoria de las habitaciones: el omnipresente diseño floral de las colchas, las lámparas múltiples de pocos vatios, los tediosos cuadros atornillados a las paredes, el susurro esquizoide de la ventilación, la triste moqueta de pelo largo, el olor a productos de limpieza alienígenas, los Kleenex que salen del receptáculo de la pared, la llamada despertador automatizada, las cortinas a prueba de luz, las ventanas que no se abren... nunca”. El mundo, parece decir Wallace, es una habitación de hotel donde estamos invitados a estar de paso.
16 de septiembre de 2008
Foster Wallace, anexo 1.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
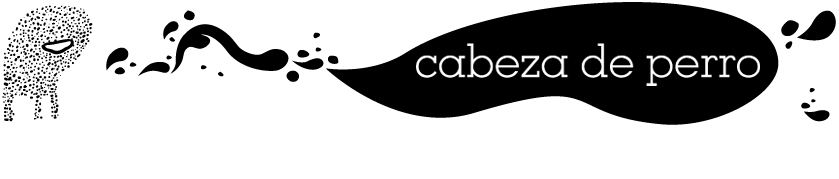



No hay comentarios:
Publicar un comentario